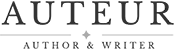Ceuta, 6 de junio de 2025.
Anoche me acosté pensando que si me despertaba temprano vendría a contemplar el amanecer. Abrí los ojos a las 5:20 h, pero me volví a quedar dormido y a la siguiente ocasión que desperté eran las 6:20 h. Rápidamente me levanté y miré en el ordenador la hora prevista para la salidad del sol: las 7:05 h. Dudé si me daría llegar a tiempo al encuentro con el sol, pero había que intentar acudir a la cita.
No tardé mucho en vestirme y coger la máquina fotográfica con el firme propósito de dirigirme al Monte Hacho. En Ceuta las distancias son cortas y tenemos todo a mano.
Llegué con suficiente margen a Punta Almina para observar cómo se iba preparando el escenario para el espectáculo del amanecer.

Las nubes se difuminaban en capas. Una de ellas con forma de gaviota indicaba que se acerca el domingo de Pentecostés.



El sol proyectaba un potente haz luminoso vertical y creaba en torno suya una estela rojiza. El mismo sol mostraba su rostro rojo como el hierro fundido y, lentamente, dibujaba sobre una mar una senda dorada.

Ahora los rayos solares han tocado el Monte Hacho y calientan mi cuerpo mientras escribo. Siento que su calor despierta mi alma deseosa de expresar lo que siente. Ella goza de la belleza del curvilíneo horizonte que se dibuja en el azulado uniendo dos continentes y mezclando dos aguas.
Enfrente mía mi mirada se pierde en el mar Mediterráneo y, sirviéndome de la imaginación, alcanza la costa sirio-palestina. Allí el pueblo gazatí está siendo aniquilado por el gobierno israelí. De aquellas costas -que el demente de Donald Trump y el despiadado Netanyahu quieren convertir en un resort turístico para ricos-, partieron los fenicios que hace unos 3.000 años y se asentaron en el lugar que hoy llamamos Ceuta. Su verdadero nombre lo desconocemos. Si fuera uno de aquellos intrépidos navegantes yo la llamaría Zoépolis, “abundante en vida”.

Es poco lo que conocemos de aquel asentamiento protohistórico cuyos restos pudieron documentarse hace justo veinte años en las inmediaciones de la Catedral de Ceuta. No obstante, y a pesar de la escasa extensión de vestigios arqueológicos documentados, se pudo obtener abundante información sobre el entorno natural de “Zoépolis”. Según los resultados del análisis polínico, entre finales del siglo VIII y el siglo VII a.C., el clima entonces era más cálido y húmedo que el actual. Por su parte, el paisaje vegetal era muy abierto y antropizado, con un predominio de monte bajo (brezos, enebros, palmitos, tarays, etc…) y agrupaciones de encinas, algarrobos, acebuches y alcornoques. La madera de estos árboles, sobre todo de los quejigos y alcornoques, sirvieron de leña para encender los hogares en los que preparan sus alimentos. A pesar de esta explotación forestal, las condiciones óptimas de humedad del suelo y una baja densidad de población favorecieron la regeneración natural de los bosques ceutíes.
La obtención de la leña era una actividad estrechamente vinculada a la ganadería. En el yacimiento protohistórico de la Catedral -cuyos resultados científicos pueden consultarse en la obra de Fernando Villada, Joan Ramon y José Suarez (“El asentamiento protohistórico de Ceuta. Indígenas y fenicios en la orilla norteafricana del Estrecho de Gibraltar”, Ceuta, 2010)-, los recursos animales explotados fueron, principalmente, las especies de bovinos, cerdos y ovicaprinos. Los bovinos no solo fueron criados para el consumo cárnico, sino que también se utilizaron como fuerza de trabajo y para la obtención de leche. Este último alimento era también proporcionado por los ovicaprinos, de los que se aprovecha igualmente la lana. Más extraño para nosotros es el consumo de carne de perro y alcelafo. Más excepcional es todavía la presencia de restos de oso y de elefante entre los restos faunísticos recuperados en el yacimiento protohistórico de la Catedral.
Los recursos marinos eran, como cabía esperar, un componente fundamental en la economía y la subsistencia en “Zoépolis”. En el mencionado yacimiento arqueológico se han encontrado algunos restos de malacofauna e ictiofauna. De la primera, el 70% corresponden a gasterópodos marinos, destacando la patella caerulea (lapa mediterránea o rayada) y la conocida patella ferruginea. En cuanto a los bivalvos, el dominante es el mejillón mediterráneo. Respecto, a los restos de peces, corresponden a tres especies de la familia “sparidae”: Sparus aurata (dorada), la más abundante; Pagrus pagrus (pargo común) y Dentex sp. (dentón).
Resulta difícil hacernos una idea de la verdadera imagen de “Zoépolis”. Algunos elementos del paisaje que conocieron aquellas gentes procedentes de Oriente permanecen inalterables, como la luz de este lugar, sus bellos amaneceres y atardeceres, su clima benigno, el azul de su mar y el verde de sus bosques. Por desgracia, estos últimos han ido degradándose, como consecuencia de la sobrexplotación forestal, la expansión urbana o los incendios forestales. Algo similar ha pasado con los recursos marinos. Han sido muchos siglos de aprovechamiento intensivo de los recursos pesqueros, en especial de los túnidos, además de los episodios de contaminación marina y el imparable crecimiento del tráfico marítimo que ha afectado, y sigue afectando, a las poblaciones de cetáceos y tortugas marinas.
La degradación medioambiental de “Zoépolis” es una evidencia científica innegable. El manantial de fuerza vital de este lugar sigue siendo igual de fuerte, pero no encuentra camino al estar taponado por millones de metros cúbicos de asfalto, cemento y hormigón. Nos empeñamos en poner obstáculos a la corriente vital que busca sanar las profundas heridas que le hemos provocado a este santuario de la vida. Nuestro modo de vida degrada tanto a la naturaleza como al propio ser humano. No somos conscientes del privilegio que supone vivir, sobre todo en lugar tan mágico, sagrado y bello como “Zoépolis”. Hay que abrir los ojos del corazón para tomar conciencia de lo afortunados que somos y dirigir todo nuestro esfuerzo en restaurar este lugar único y “abundante en vida”.

…Después de desayunar y recoger la casa nos fuimos Silvia, Sofía y su amiga Cristina a la cala del Desnarigado para darnos el primer baño del año.

El mar estaba en calma y la aguas cristalinas, con una intensa tonalidad verde que se confundía con la cobertura vegetal de las paredes rocosas del Hacho.

No perdí ni un segundo en meterme en el agua con mi gafas y tubo de buceo. La temperatura era ideal y la transparencia del agua permitía contemplar a la perfección el fondo marino y las rocas que se aoman a la superficie o permanecen depositadas en el lecho marino. Entre ellas se mueven muchos peces, cuyos dorsos, al reflejar la luz penetrante adquieren un aspecto plateado. Allí donde la profundidad absorbe la luz todo reluce azul.