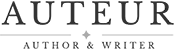Ceuta, 15 de marzo de 2025.
Son las 6:50 h y estoy en el mirador de Santo Matoso para presenciar el alba. El cielo ya ha empezado a clarear mostrando un bello celeste, mientras que la banda cercana al horizonte adquiere una tonalidad anaranjada. Las nubes están estratificadas e inmóviles. Han dejado las prisas de los últimos días que tanta agua han dejado en Ceuta.

El comienzo del nuevo día lo acompaña un concierto en el que se combinan el “quiquiriqui” de los gallos, los graznidos de las gaviotas de adouín y patiamarillas y el canto de un estornino.
El viento de poniente es fresco, así que he hecho bien en abrigarme.

A las 7:00 h aprecio que las nubes adquieren un color morado que preludía el arrebol del amanecer. Permanezco atento a su aparición y expansión, que comienza a ser reconocible minutos antes de que se asome el sol por el horizonte. Veo cómo el rojo del sol va rasgando el velo de las nubes apoyadas en el horizonte. Parece metal fundido y derramado de un crisol invisible.

El sol se deja ver unos minutos antes de esconderse tras las nubes. Por una rasgadura asoman las potencias solares y vuelve a dejarse ver para proyectar, por un instante, un haz luminoso en el mar.

La abertura se cierra y yo decido cambiar de escenario. Ahora me encuentro en la playa de Calamocarro. Aquí se nota mucho más el fresco del viento de poniente que ha pintado de verde las aguas del Estrecho.

Paseo por la playa percibiendo el olor a sal y a algas pardas con el sonido de fondo del mar de esmeralda. El fuerte oleaje de ayer ha removido las piedras y fijado las huellas de las olas en la fina y gris arena. En esta tonalidad apagada destacan más las algas rojizas.
El ribazón del alga invasora de origen asiático es muy voluminoso. Se ha mezclado con la arena y al pisar sobre ella tenga la impresión de que lo hago sobre un mullido colchón de plumas.

Una pareja de alcatraces pescan en la pequeña ensenada de Calamocarro.

El cielo se oscurece y amenaza lluvia. Espero que me permita pasear y escribir en el arroyo de Calamocarro, donde discurre el agua que ha caído con fuerza las últimas semanas.

La fragancia a tierra mojada y hierba fresca inunda el cauce del arroyo, en cuyo primer tramo resaltan las flores amarillas y olorosas de los ergenes, tan bellos como pinchudos.


El agua cae por la primera cascada y su melodía se mezcla con el canto de los bulbul y los mirlos. La vitalidad del agua es contagiosa y siento que mi cuerpo se vigoriza, así como mi ánimo se eleva y mi mente se expande. Todavía me alegro más al ver a los vencejos sobrevolar el arroyo.
Viendo lo que veo es fácil entender el significado símbolo del agua de la vida. También entiendo a Henry David Thoreau cuando escribió que nos mantuviéramos siempre cerca de la corriente por la fluye nuestra vida.

Hay tramos en los que la invitación a sentarse a escribir son irresistibles. Una roca que da la impresión que ha sido colocada ex profeso para mí, me sirve de cómodo asiento. Hasta las nubes han dejado hueco para que el sol caliente mi cuerpo y me sienta más confortable. El agua se desliza por un tobogán de pizarra verdiazulada para rellenar una amplia poza en la que se miran, como si fuera un espejo, las delgadas y estilizadas adelfas y un par de eucaliptos.

En las pequeñas pozas se mueven los renacuajos.

A la sombra de unos fornidos y frondosos abedules han dejado otro asiento para que escriba. La naturaleza está deseosa que describa su belleza en los días previos al inicio oficial de la primavera. Hoy se reivindica la vital y juguetona agua, que aprovecha la proximidad de dos grandes rocas para brincar antes de seguir su camino hasta el mar.

Siempre se alegra mi corazón al contemplar el centenario pino del arroyo de Calamocarro.

El agua limpia la tierra y desentierra indicios arqueológicos de la ocupación de este espacio muchos siglos atrás. El agua es la memoria del cosmos y el origen de la vida en la tierra. Su faz ha sido modelada por ella milenios tras milenios.

Un pájaro ha sido muy insistente en su señal para que me acerque a saludar al sabio pino. En su rostro adivino una sonrisa de satisfacción y alegría al comprobar que he atendido su llamada.

Los naranjos están llenos de frutos, pero la mayoría han sido consumidos por los senderistas. Uno alejado de los caminos más transitados mantiene sus frutos. Están un poco fuertes y amargos, pero refrescan mi boca. Cerca de este naranjo encuentro el camino borrado por la floresta que lleva a los chirimoyos y a la base del centenario chopo y al enorme laurel.
De manera sincrónica, se acaban al mismo tiempo las páginas de este cuaderno y la batería de la cámara fotográfica. Comienzo una nueva etapa.

Me siento junto a la apartada presa localizada en la parte alta del arroyo de Calamocarro. Resulta evidente que hace tiempo que no pasa nadie por aquí, lo que permite que las aves vivan tranquilas. El más atrevido y valiente, que se presta a identificarme, es un descarado y bello petirrojo.
Las nubes se han despejado y el sol penetra hasta el mismo cauce del arroyo. Las flores de los ergenes exhalan su embriagador perfume por este estrecho valle.
El petirrojo no deja de rondarme y avisa a los demás de que no parezco peligro. No porto una escopeta, sino un inofensivo bolígrafo y un cuaderno rojo. No acudo a este lugar para causar daño ni molestar, sino, exclusivamente, a disfrutar de la naturaleza en su momento más álgido de belleza y vitalidad.

Me entretengo contemplando los distintos matices del agua, según le incide la luz solar. Desde cierta perspectiva, se asemeja a la plata derretida y, desde otra, parece oro puro. El agua atrapa la luz y se funde con ella. En otras ocasiones adquiere el blanco de la luna llena.

La sequedad del chopo contrasta con el verde de las grandes hojas de los chirimoyos, que mueven sus ramas como si quisieran despedirme de mí hasta una próxima ocasión.

La naturaleza no es inmutable, más bien todo lo contrario. Va cambiando, como un caleidoscopio, según hora la del día y de la noche. Ahora que estamos cerca del mediodía los rayos solares alcanzan hasta el más recóndito escondrijo y transparenta el agua para dejar ver el pedregoso o arenoso fondo.

La pequeña cascada que vuelto a visitar esta mañana es distinta a la que observe hace un rato. Me recuerda a los saltos de agua que recorrí hace poco en los jardines de la Alhambra. La sensibilidad de los nazaríes les llevó a trasladar y modelar la naturaleza y el agua a sus lujosas residencias para sentirse lo más cercanos posibles al paraíso. En nuestro tiempo, las ciudades se han inhóspitas, maquinales, ruidosas, estériles e inertes al expulsar de ellas a la naturaleza. Los árboles son maltratados, considerados simples elementos del mobiliario urbano que se pueden cortar o mutilar con total impunidad. Los gorriones están desapareciendo y las golondrinas ya no sobrevuelan las ciudades ni hacen vuelos rasantes por las calles sorteando con suma habilidad a los transeuntes.
Escribo al dictado del agua que alza su voz y del viento que cimbrea la adelfa en la que apoyo mi espalda para escribir. Me insufla energía para que sea una de las voces que defienden a la naturaleza y procure revitalizar el ignorado espíritu de Ceuta. Mi lugar es éste y la ciudad mi residencia. Aquí soy quién soy: un ser intemporal contenido en este cuerpo mortal que me permite ver, oir, escuchar, tocar y saborear la naturaleza. Mi capacidad de percibir lo sutil y la belleza es un don que agradezco y que tengo que poner al servicio de la naturaleza.
Me llama la atención las pocas personas que pasean por la naturaleza, un claro síntoma del alejamiento de medio natural y del reconocimiento de su belleza. Me aporta esperanza encontrarme con una pareja joven, con su hija pequeña, deteniéndose junto a la corriente del arroyo. Ella es bióloga y, como me ha comentado, es muy importante que desde pequeños amen la naturaleza.
Otro padre hace lo mismo con su hijo. No todo está perdido. Me vuelvo a cruzar con otra familia acompañada de sus perros. Uno de ellos se acerca para que lo acaricie.
Al aproximarme al mar vuelvo a encontrarme, cara a cara, con el viento de poniente, que hace crujir las cañas, como si estuvieran puestas al fuego.

Las tonalidades marrones de las algas en la orilla; el verde y el azul del mar; y el blanco de las olas son tan hermosas que hasta una pequeña lagartija se encarama a un travesaño de las escaleras de la playa para disfrutar del panorama.

El agua del arroyo desemboca en la orilla y se mezcla con el agua marina en la misma línea en la que la sombra se distingue de la luz. En esta marcada línea reconozco una perfecta metáfora de la vida y de la muerte. Todos, al final, terminamos disolviéndonos en el insondable océano.